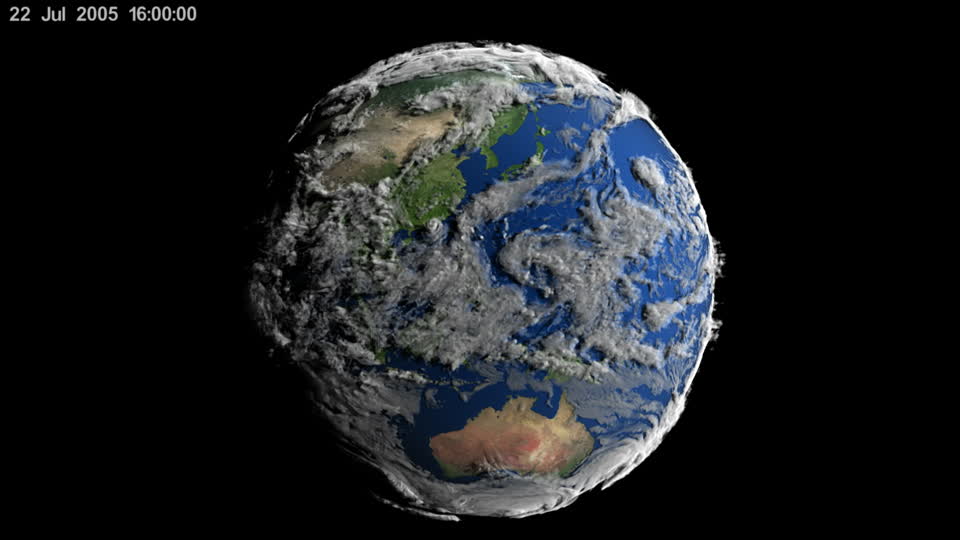
Enzo Traverso
Viento Sur
Nota de edición:
En este artículo, se esbozan evaluaciones generales sobre la violencia
del siglo pasado y se inscribe a América Latina dentro del escenario más
amplio y horroroso de la violencia contemporánea. Alguna vez el
continente de rebeliones sociales y revoluciones políticas, donde la
violencia parecía tener un potencial emancipatorio, América Latina se ha
convertido en un continente de víctimas: desde las de la Conquista
hasta las de las dictaduras de la década de 1970.
Comparaciones
Los investigadores suelen ver a América Latina como una suerte de matrix de la violencia moderna, como el emplazamiento original de una larga cadena de guerras y genocidios que configuraron la trayectoria de la civilización occidental desde el siglo xvi en adelante. Retrospectivamente –este concepto apareció recién durante la Segunda Guerra Mundial–, América Latina se ha convertido en el lugar del primer genocidio global. Allí surgieron las formas originales de conquista y exterminio, que representaron de manera anticipada el racismo moderno y la destrucción colonial.
Como han señalado muchos investigadores, la ideología de los conquistadores –el casticismo español y la idea de la limpieza de sangre– preanunció el mito ario y la biología racial de los nazis, del mismo modo en que el genocidio microbiano introducido por Hernán Cortés anticipó los “holocaustos victorianos” del imperialismo británico en la India y la devastación belga del Congo en el siglo xix. La conquista del Nuevo Mundo proporciona el paradigma de todas las narrativas de genocidio: el colonialismo como el campo donde se produce un violento choque entre Occidente y la “otredad” no occidental (de acuerdo con el modelo epistemológico de Tzvetan Todorov) o, en términos marxistas, como el espacio histórico donde se desarrolla un proceso criminal de acumulación originaria de capital (según la interpretación clásica de Eduardo Galeano).
Esta narrativa fundacional se propagó a escala global y finalmente regresó a la propia América Latina, donde la violencia multiforme del siglo xx tiende a ser subsumida bajo el concepto de genocidio. Existe hoy una propensión a clasificar muchas experiencias históricas diferentes de violencia como genocidio. Ese es el marco académico de nuestros tiempos, dominados por el discurso sobre los derechos humanos: allí el pasado aparece representado como una era indeterminada de violencia, frente a la cual surge nuestra época de sensatez postotalitaria y democracia liberal pacífica. Por supuesto, esta tendencia está muy relacionada con nuestro régimen global de historicidad, tan sensible a los derechos humanos como despolitizado. Entre 1910 y 1980 (es decir, entre la Revolución Mexicana y la Nicaragüense, pasando por Cuba y los movimientos guerrilleros de la década de 1960), América Latina aparecía frente a los ojos del mundo como el continente de las rebeliones sociales y las revoluciones políticas, donde la violencia tenía un potencial emancipatorio. Desde los años 80, en cambio, se ha convertido en un continente de víctimas: desde las de la Conquista hasta las de Augusto Pinochet, Jorge Rafael Videla y Efraín Ríos Montt.
Soy bastante escéptico en cuanto a ese desplazamiento, que traslada el concepto de genocidio desde su campo original (el derecho penal) hacia las humanidades. Resulta peligroso transformar una categoría jurídica en una herramienta analítica para la interpretación histórica, porque ese procedimiento reduce la complejidad de la experiencia histórica –con sus múltiples causalidades, actores y dimensiones temporales– a una confrontación binaria entre victimarios y víctimas, y empobrece así nuestra comprensión. Creo que esta metamorfosis del genocidio en un prisma hermenéutico global muestra el sometimiento del ámbito académico al arbitrio de la memoria, que está mucho más interesada en alcanzar el reconocimiento público de las víctimas que en explicar el proceso histórico que las produjo.
Enredados en una lucha legítima por la justicia, los historiadores proporcionaron apoyo académico a los reclamos reivindicativos y olvidaron a veces que su tarea consiste en elaborar un discurso crítico sobre el pasado. En cierta medida, no se trata de algo sorprendente ni nuevo: la actual bibliografía latinoamericana sobre genocidio evoca la historiografía antifascista de las décadas de 1930 y 1940, así como la española producida en el exilio durante los años de la dictadura de Francisco Franco. Los historiadores no viven en una torre de marfil y no pueden escapar a las limitaciones intelectuales, políticas e incluso psicológicas que les impone su sociedad (a veces, a partir de su propia experiencia); pero deben marcar una distancia crítica en la relación que cualquier sociedad establece con su propio pasado. En mi opinión, el hecho de no abusar del concepto de genocidio –y evitar aplicarlo a cualquier forma de violencia– no implica establecer una jerarquía moralmente indigna entre las víctimas, sino que busca preservar la lucidez y agudeza históricas. En otras palabras, lo que sugiero no es eliminar el concepto de nuestro léxico, sino incorporarlo dentro de un enfoque metodológico multicausal y con más matices.
Un segundo error se vincula a la habitual percepción de América Latina como el escenario privilegiado de la violencia moderna. Esto surge a partir de dos motivos: la violencia social endémica de sus sociedades y el recuerdo todavía fresco de las dictaduras militares. En las últimas décadas, la violencia social se ha convertido en el prisma a través del cual la opinión pública internacional percibe a América Latina, más allá de la literatura, el folclore y el turismo; y esa imagen suele ser amplificada por la industria cultural (películas, series de televisión, etc.), que ha reemplazado los relatos de mafias sicilianas o ítalo-estadounidenses por historias mucho más atrapantes sobre narcos colombianos y mexicanos, como Pablo Escobar o el Chapo Guzmán.
Al mismo tiempo, las dictaduras militares de los años 70 y comienzos de los 80, percibidas adecuadamente como el equivalente latinoamericano del fascismo europeo, dejaron un legado de sufrimiento y pasado conflictivo, que se unieron a la reviviscencia del recuerdo del Holocausto en Occidente.
Estas memorias entrecruzadas reafirmaron la tendencia a transformar el Holocausto en un paradigma de violencia moderna y a subsumir a las víctimas de la represión militar bajo la categoría de genocidio. Evidentes tanto en términos de las prácticas como de la retórica política, las afinidades entre el fascismo clásico y las dictaduras militares latinoamericanas se vieron realzadas por la presencia de decenas de miles de exiliados de América Latina en Europa, entre ellos muchos escritores brillantes, que recrearon la atmósfera intelectual del antifascismo de la década de 1930.
Sin embargo, esta violencia social endémica y el retorno del fascismo disimulan algunas diferencias históricas enormes con Europa y ocultan algo obvio: durante el siglo xx, América Latina no debió atravesar ninguna guerra mundial y quedó a salvo del cataclismo sufrido entre 1914 y 1945. Esto significa que, durante el siglo pasado, América Latina ocupó un lugar “marginal” dentro de la historia global de violencia y, si se compara con Europa o Asia, aparece como un continente afortunado (lo que resulta muy paradójico, ya que en la actualidad se ha convertido en el objeto elegido para los estudios sobre violencia).
Desde luego, todos los datos son relativos y deben evaluarse dentro de su correspondiente contexto temporal y demográfico: la Guerra del Paraguay (1864-1870) tuvo efectos devastadores que, de acuerdo con varias investigaciones, redujeron la población de este pequeño país en 40%; en menos de una década, en los conflictos militares de la Revolución Mexicana murieron más de 1,5 millones de personas sobre una población de 15 millones, es decir, más de 10%; en 1982, la contrainsurgencia llevada a cabo por Ríos Montt en Guatemala mató a 85.000 personas en unos pocos meses, etc.
Las cifras son enormes, sobre todo cuando –como en el caso de Colombia o Guatemala– las consideramos en el marco de procesos históricos desarrollados a lo largo de varias décadas. De todos modos, el hecho es que América Latina no experimentó la macroviolencia de las guerras mundiales del siglo xx. Comúnmente se acepta que el número de víctimas de la dictadura militar argentina (que duró siete años) o del régimen de Pinochet en Chile (que se prolongó durante 17) es de 30.000 desaparecidos, una cifra que equivale al primer día de la Batalla del Somme durante la Primera Guerra Mundial, a una semana de matanzas en un solo campo de exterminio nazi o a los cuatro ataques aéreos que destruyeron Dresde entre el 13 y el 15 de febrero de 1945. Cuando hablamos de guerras mundiales, nos referimos a conflictos que mataron a 12 y más de 50 millones de personas respectivamente (con mayoría de civiles en el caso de la Segunda Guerra Mundial). A partir de 1954 en Guatemala, eeuu intensificó sus intervenciones militares contra las revoluciones y los movimientos guerrilleros en América Latina, pero nunca bombardeó con napalm como en Vietnam, ni realizó ocupaciones duraderas como en Afganistán o Iraq. En otras palabras, pese a su reputación como tierra de violencia endémica, América Latina parece ser a escala global un continente pacífico y muy civilizado.
Matanza industrial
Con las disculpas del caso, es necesario adoptar en cierta medida una mirada “eurocéntrica” para construir un enfoque genealógico sobre el siglo xx como era de la violencia global. Aunque en 1918 Europa dejó de ser el eje central del mundo, la Primera Guerra Mundial fue la cuna de los cataclismos del siglo. Entre 1914 y 1945, el continente vivió una segunda Guerra de los Treinta Años, que rápidamente se convirtió en una guerra civil internacional y fue mucho más allá de sus propios límites territoriales. Después de 1945, esta contienda terminó oponiendo a dos bloques geopolíticos –oriental y occidental– cuyas fronteras estaban definidas desde un punto de vista ideológico.
Esta era de violencia tuvo su origen en una crisis europea global: una crisis política, determinada por el colapso del viejo orden liberal y la irrupción de las masas en la esfera pública, que se extendió hasta el advenimiento del fascismo y el comunismo; una crisis económica, determinada por el final del laissez-faire y la introducción en todos los países de diferentes formas de intervención estatal; y finalmente una crisis cultural, que puso en tela de juicio la idea hasta entonces dominante de progreso.
Durante este tiempo, nuevos paradigmas científicos se fundieron con cosmovisiones conservadoras heredadas de la tradición de la contra-Ilustración, lo que creó formas híbridas y desconocidas de modernismo reaccionario. A partir de 1914, la modernidad reveló su cara más destructiva y aterradora: la de la guerra total. Un continente en gran medida rural descubrió las leyes de un mundo mecanizado, una temporalidad completamente desconectada del ritmo de la naturaleza y un sometimiento de los cuerpos al Moloch arrollador e impersonal de los ejércitos de masas.
De pronto, el concepto de modernidad ya no se identificaba con el progreso material; estaba relacionado, más bien, con una guerra industrial llevada a cabo por gigantescos ejércitos organizados como fábricas fordistas, que incorporaban soldados transformados en “trabajadores de la destrucción” (definición que apareció de manera simultánea en 1915 en los escritos de Henri Barbusse y Arnold Zweig). La guerra total se convirtió en una masacre racionalizada y tecnologizada, cuyo resultado ya no era una muerte en la gloria, sino en serie: una muerte “sin atributos”, una muerte anónima en masa. Según la definición de Walter Benjamin, era una muerte “mecánicamente reproducible”, cuyo “aura” se perdió para siempre en el barro de las trincheras. Inaugurada con el mito de la muerte heroica, la Primera Guerra Mundial finalizó con conmemoraciones al “soldado desconocido”.
Guerra civil internacional.
Durante esta segunda Guerra de los Treinta Años, Europa experimentó una extraordinaria fusión de conflictos: clásicas guerras infraestatales, revoluciones, guerras civiles, guerras de liberación nacional, genocidios y confrontaciones violentas surgidas a partir de divisiones de clase, nacionales, políticas, ideológicas y también religiosas. La idea de “guerra civil europea” sintetiza todos estos conflictos. Se trata de un concepto acuñado aparentemente por el pintor alemán Franz Marc, quien lo utilizó en una carta que escribió desde el frente poco antes de morir en Verdún; pese a lo que afirmaba la propaganda, Marc señaló que la guerra mundial era “una guerra civil europea, una guerra contra el enemigo interno invisible del espíritu europeo”1. A comienzos de 1943, tras regresar de una misión al Cáucaso en el momento de la derrota alemana en Stalingrado, Ernst Jünger definió la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental como “absoluta, hasta un punto que Clausewitz no podría haber concebido, ni siquiera después de las experiencias de 1812: es una guerra entre Estados, entre pueblos, entre ciudadanos y entre religiones con el objetivo de la extinción zoológica”2.
Por supuesto que “guerra civil europea” y “guerra civil internacional” son conceptos contradictorios: “guerra civil” implica una ruptura en el orden interno de un Estado, y Europa y el mundo no eran un Estado ni una federación ni en 1914 ni en 1945. Sin embargo, los conflictos que atravesaron en esos años adquirieron los rasgos de una guerra civil. De acuerdo con todas las teorías modernas del derecho, la guerra tiene sus reglas, que establecen quiénes pueden declararla (jus ad bellum) y cómo conducirla (jus in bello). Por un lado, la guerra solo puede ser declarada por una autoridad legítima, es decir, por un Estado soberano; por el otro, necesita contar con un conjunto de reglas compartidas por todos los beligerantes, que deben respetar los derechos de los prisioneros (sobre todo, su derecho a la vida), evitar ataques sobre la población civil y no transformar a esta en un objetivo militar. Las leyes de la guerra no eran más que un aspecto del Jus Publicum Euro-paeum, es decir, un sistema codificado de relaciones entre Estados que poseían el monopolio de la legítima violencia en sus territorios. Esta concepción está implícita en la famosa frase inicial del tratado de Carl von Clausewitz sobre la guerra, que data de la primera mitad del siglo xix: “La guerra no es más que un duelo a gran escala”. De hecho, la práctica social de retarse a duelo estaba muy difundida entre las capas aristocráticas hasta 1914 y revelaba una mayor adaptación a las leyes y a ciertas normas compartidas respecto al uso de la violencia. Más que un remanente del feudalismo, la práctica del duelo parecía representar un espejo del proceso de civilización –autocontrol y regulación normativa de conflictos– encarnado por el orden dinástico a lo largo del siglo xix. En otras palabras, su código tan formalizado reproducía las normas de guerra fijadas por el Jus Publicum Europaeum.
En el verano europeo de 1914, cuando estas normas aún parecían darse por sentadas, el atentado de Sarajevo detonó un conflicto que puso el continente en llamas. Ninguno de los responsables había imaginado a ejércitos de millones de hombres atrincherados durante años; nadie había pensado en armas químicas, bombardeos, ciudades destruidas y asesinatos en serie producidos por el fuego de las ametralladoras. El habitus mental y las referencias culturales se asociaban a la experiencia europea del siglo xix, con sus guerras “civilizadas” entre Estados del Antiguo Régimen que se profesaban un mutuo respeto.
Fascismo
El “embrutecimiento” cultural y político engendrado por la Primera Guerra Mundial creó las premisas históricas tanto para el comunismo como para el fascismo e inventó nuevas formas de violencia que se propagaron rápidamente por todo el mundo. En la década de 1920, esta imaginación llegó a América Latina: dentro del panorama intelectual y la vida política, el comunismo se convirtió en un nuevo actor junto al nacionalismo, el populismo y un liberalismo exhausto. Artistas mexicanos como José Clemente Orozco y Diego Rivera pintaron murales titulados La trinchera, en los que las formas europeas de guerra se trasladaban a un contexto latinoamericano, y la Revolución Mexicana –una guerra campesina por la tierra y el poder– comenzó a ser representada a través de los códigos políticos y estéticos del comunismo soviético, como en La distribución de las armas de Diego Rivera (1926) o en las fotografías de Tina Modotti.
La relación entre los fascismos de Europa y de América Latina sigue siendo un tema controvertido en el ámbito académico. Federico Finchelstein pone en duda una hipótesis comúnmente aceptada, que presenta el fascismo como resultado de la Primera Guerra Mundial3. Desde una perspectiva europea, eso es algo incuestionable. Desde una perspectiva mundial, se trata de una afirmación que debe ser relativizada o desestimada. Finchelstein logró demostrar de forma convincente que sí existió un fascismo argentino; que su influencia en materia política, social y cultural fue profunda y duradera; y, finalmente, que no fue un producto importado, sino el resultado de un proceso histórico endógeno. En otras palabras, tenía profundas raíces nacionales. Fue contemporáneo al fascismo europeo y emergió como parte de una experiencia fascista global. Desde luego, Argentina no conoció la Primera Guerra Mundial pero, al igual que muchos otros países latinoamericanos, ya tenía su propia tradición de militarismo, dictadura y nacionalismo, con experiencias de “colonialismo interno” y guerras de exterminio. Tenía su propia cultura de violencia y su propio racismo (la creación de una identidad nacional moderna, opuesta a la otredad de sus enemigos: por un lado, los pueblos rurales, nómades e indígenas; por el otro, los extranjeros urbanos, principalmente los judíos).
Por supuesto que el fascismo europeo jugó un papel importante en el proceso genético e ideológico de construcción de la versión argentina o chilena, pero su influencia –particularmente italiana y española– se combinó con tradiciones nacionales y terminó creando algo peculiar. Los fascistas latinoamericanos no se consideraban a sí mismos como simples discípulos o imitadores, y en verdad no lo eran. Hubo múltiples razones para que los fascismos latinoamericanos fueran “sincréticos”. De acuerdo con la definición de Finchelstein, combinaron lo secular y lo sagrado y así se convirtieron en “fascistas y religiosos al mismo tiempo”. En otras palabras, desde José Félix Uriburu hasta Jorge Rafael Videla y desde Pinochet hasta Ríos Montt mostraron diferentes formas de “fascismo cristianizado” (no solamente católico).
Ese “fascismo cristianizado” fue mucho más que una ideología religiosa o conservadora, habida cuenta de que derivó en el “terrorismo de Estado”. En las dictaduras de Videla, Pinochet o Ríos Montt, la violencia adquirió una dimensión redentora y sacralizada. Legitimado por esa ideología, el exterminio de los enemigos se convirtió en el instrumento de una nación “regenerada”. Tal como explica Virginia Garrard-Burnett, el pentecostalismo de Ríos Montt sostenía la visión de una nueva Guatemala, formada a partir de una mezcla potente de religión, racismo, seguridad, nacionalismo y capitalismo4.
Por lo general, los estudiosos del fascismo hacían caso omiso de América Latina. Consideraban que su objeto de análisis era un fenómeno político exclusivamente europeo y clasificaban el fascismo latinoamericano dentro de diferentes categorías, como dictadura militar, populismo, autoritarismo, etc. Otros investigadores lo limitaban a una experiencia importada exótica o a una copia incompleta de su arquetipo europeo. Esta evaluación simplemente omite que incluso en Europa, desde España y Portugal hasta Hungría y Rumania, el fascismo se extendió en el marco de una simbiosis permanente con las dictaduras militares. De hecho, la peculiar historia latinoamericana echa luz sobre la naturaleza del fascismo como experiencia histórica global y pone en duda el relato conservador, que plantea una especie de equivalencia entre el fascismo y el comunismo como hermanos enemigos o gemelos totalitarios, igualmente opuestos a la democracia liberal. El fascismo latinoamericano surgió en la década de 1930 bajo la influencia de las potencias del Eje, pero alcanzó su auge en los años de la Guerra Fría; durante ese periodo, estableció una alianza orgánica con eeuu, que lo legitimó en nombre de la lucha contra el totalitarismo. Los regímenes militares más sangrientos del continente se vieron respaldados de manera activa (o fueron instalados directamente en el poder) por eeuu. Si se pone la lupa en Argentina, Chile, Brasil o Guatemala, la concepción antitotalitaria de François Furet no parece demasiado convincente.
Guerras anómicas
Desde luego, el Jus Publicum Europaeum tenía sus ambigüedades y sus propósitos ideológicos ocultos. Dado que su corolario implícito era la visión del mundo no occidental como un vasto espacio abierto a la colonización, las guerras de conquista y las masacres aparecían ipso facto como meras guerras en nombre de la ley natural. Concebidas como invasiones y muchas veces también como campañas de exterminio, en las que las tropas europeas no se enfrentaban a otros ejércitos regulares sino a tribus y combatientes sin un estatus definido, las guerras coloniales no distinguían entre soldados y civiles.
Desde esta perspectiva, la violencia del colonialismo constituyó un modelo para las guerras totales del siglo xx. Está claro que no eran guerras civiles, porque enfrentaban a fuerzas que se encontraban a una gran distancia desde lo político y lo cultural. No eran conflictos que oponían a miembros de la misma comunidad, y su violencia no provenía de la crisis interna de un Estado incapaz de mantener el monopolio de la fuerza. Sin embargo, algunas características eran similares. Como en una guerra civil, no había normas compartidas y cada una de las partes beligerantes intentaba destruir a su enemigo: la guerra colonial no conocía la figura del “enemigo legítimo” (justus hostis). Los elementos sediciosos internos de la guerra civil, al igual que los nativos rebeldes de la guerra colonial, eran forajidos que debían ser subyugados o destruidos, y con los cuales era imposible alcanzar algún acuerdo. La guerra civil no busca una paz justa, sino la destrucción del enemigo.
En la Conferencia de Casablanca realizada en enero de 1943, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt señalaron en una declaración conjunta que sus fuerzas aliadas no accederían a ningún acuerdo con Alemania y Japón; solamente aceptarían su “rendición incondicional”. Es interesante observar que en esa declaración, que ya anunciaba los juicios de Núremberg y de Tokio, el presidente estadounidense y el primer ministro británico no usaron el término convencional de la jerga militar: “capitulación” (capitulation). Prefirieron adoptar el concepto que los unionistas habían impuesto a los confederados al final de la Guerra de Secesión de eeuu y hablar de rendición incondicional. Esta expresión –”rendición incondicional” (unconditional surrender)– no pertenecía al derecho internacional; había sido tomada del derecho mercantil, donde indicaba una cesión de propiedad. En una capitulación, los soldados deponen sus armas durante una ceremonia pública y simbolizan así su derrota, pero siguen perteneciendo al ejército de un Estado cuya existencia legal es reconocida por el derecho internacional (y por el vencedor). En cambio, en una rendición incondicional, el ejército derrotado se convierte en una especie de propiedad del vencedor, que impone su dominación. En Casablanca, Roosevelt y Churchill decidieron rechazar cualquier tipo de negociación con Alemania y Japón. La rendición incondicional permitió redefinir por completo el mapa internacional. En la segunda mitad del siglo xx, muchas guerras –desde la de Vietnam hasta la última en Iraq– reprodujeron características similares tanto en las prácticas militares como en la conclusión: un cambio de régimen político, impuesto por el vencedor sobre el enemigo derrotado.
Partisanos
La historia de la violencia del siglo xx está dominada por otra figura de la guerra civil: el partisano. Se trata de un combatiente irregular que aparece en todos los escenarios de conflicto y a veces juega un papel decisivo. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de partisanos llevaron a cabo una lucha paralela a la que desarrollaban los ejércitos regulares con su gigantesca movilización de soldados. Desde 1943 en adelante, la Resistencia adquirió una dimensión masiva como movimiento armado tanto en Europa oriental y en los Balcanes como en las sociedades occidentales, desde Holanda y Bélgica hasta Francia e Italia. En China, a su vez, el ejército de partisanos comunistas experimentó un enorme crecimiento bajo la ocupación japonesa y terminó tomando el poder en 1949. Durante la guerra, la propaganda fascista y nazi justificaba la represión, la violencia, la deportación y la masacre de civiles con el pretexto de la lucha contra los partisanos. Los países ocupados por las tropas alemanas estaban cubiertos de carteles que amenazaban con matar a todo tipo de combatientes de la Resistencia, a quienes se llamaba “bandidos” y “terroristas”. Después de la Segunda Guerra Mundial, el foco del combate partisano pasó a ser Vietnam y América Latina, donde la Revolución Cubana estableció una suerte de paradigma continental de la guerrilla.
Carl Schmitt esbozó el retrato del partisano como un “tipo ideal”5. Ante todo, es un combatiente irregular, que se diferencia de un soldado uniformado. La profunda motivación de su lucha radica en un “compromiso político intenso”, como indica la etimología de su nombre, que remite a la pertenencia a un partido. Su actividad combina “movilidad, rapidez y alternancia inesperada de ofensiva y retirada”, especialmente cuando se coordina con la de un ejército regular. Finalmente, el partisano tiene un “carácter telúrico”: en la mayoría de los casos está profundamente arraigado en un territorio que desea liberar, y su acción aprovecha los vínculos orgánicos con la población local tanto en las montañas como en las ciudades. Por lo tanto, el partisano es una figura central dentro de una guerra que reivindica una justa causa, pero no reconoce un justus hostis. La Segunda Guerra Mundial exaltó tanto al guerrillero de liberación como al combatiente político; sus rasgos se fundieron en el partisano y le confirieron a veces un aura casi mítica.
En los países donde un ejército de liberación creado por partisanos tomó el poder contra las fuerzas de ocupación, su líder carismático se convirtió de manera natural en el jefe de un nuevo Estado, como ocurrió con el mariscal Tito en Yugoslavia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el partisano se transformó en el héroe de innumerables guerras y revoluciones en Asia, África y América Latina. En la Italia de posguerra –valga en este caso un recuerdo personal–, el partigiano era una figura mítica, que condensaba muchas expectativas y valores: el renacimiento de la democracia y la redención de la nación, pero también el paradigma de una concepción militar de revolución y comunismo heredada del bolchevismo ruso.
No contemporaneidad de la violencia
El siglo xx experimentó una mezcla de guerras totales, guerras civiles y genocidios. Creó un contexto en el que una violencia salvaje y ancestral se combinó con la violencia moderna de la guerra total, con la tecnología de los bombardeos aéreos y el exterminio industrial de las cámaras de gas. Tomando prestadas las expresiones de Alain Corbin, uno podría decir que durante esa época turbulenta las “pulsiones dionisíacas” de muchedumbres vengadoras coexistieron con las “masacres pasteurizadas” de la violencia estatal.
En otras palabras, la violencia nacida de la regresión del proceso civilizatorio se sumó –en una pasmosa dialéctica de “no contemporaneidad”– a la violencia moderna y mucho más letal de la sociedad industrial. Esa violencia conllevaba los resultados del proceso civilizatorio: el monopolio estatal de las armas, la racionalidad empresarial y productiva, la fragmentación de tareas y la división del trabajo, el control de las pulsiones, la neutralización social de las normas éticas, la separación espacial entre víctimas y ejecutores. Tanto la imagen de aldeas quemadas como los hornos crematorios de Auschwitz forman parte de la memoria de la Segunda Guerra Mundial.
Observada a través de la lente de la antropología, la violencia del siglo xx –desde la guerra civil rusa hasta el Holocausto y desde Hiroshima hasta los campos de matanza de Camboya– revela esta mezcla de arcaísmo y modernidad. Mientras los ingenieros de las fábricas Topf de Fráncfort inventaban crematorios especiales, resistentes a un uso prolongado a muy altas temperaturas, los grupos de operaciones (Einsatzgruppen) libraban su lucha contra los partisanos (Partisanenkampf) en el frente oriental, donde los combatientes capturados eran colgados en las plazas centrales de los pueblos. La lucha de los nazis contra los partisanos perpetuaba una tradición de “cacería humana” que, inventada en la Edad Media y adoptada por la aristocracia bajo el absolutismo, era cualquier cosa menos moderna. Por su parte, el Ejército Rojo cometió violaciones en masa. Con su imaginación colonial, el secretario de Estado estadounidense George Kennan describió el avance del Ejército Rojo en Prusia oriental en 1944 como el saqueo de una “horda asiática”.
Una situación similar de “no simultaneidad” o “asincronismo” de prácticas violentas propias de diferentes épocas también caracterizó la guerra en el Pacífico. Mientras los científicos reunidos en Los Álamos creaban la primera bomba atómica, en la jungla asiática los marines decoraban sus vehículos con cráneos de soldados japoneses asesinados, desenterrando costumbres que provenían de las guerras con los pueblos indígenas en el siglo xix.
El ejército japonés llevó hasta el paroxismo la coexistencia de la racionalidad tecnológica con el código de honor heredado de la ética samurái, familiarizando a sus oficiales y soldados tanto con el uso de armas químicas como con la práctica del suicidio ritual (seppuku) en nombre del emperador.
Estas formas diferentes de violencia –”caliente” y “fría”, arcaica y moderna– coexistieron en la misma guerra. Civilización y barbarie no son dos conceptos absolutamente antagónicos, sino dos aspectos asociados del mismo proceso histórico, que encierra tendencias emancipatorias y destructivas al mismo tiempo. Pese a las ideas ingenuas de Norbert Elias sobre el proceso civilizatorio6, estas tendencias forman parte de todas las guerras modernas: durante el último conflicto bélico en Iraq, las más sofisticadas armas convivieron con las más primitivas formas de tortura en la prisión militar de Abu Ghraib.
Secularización de la ciencia
Desde la perspectiva de la historia universal, la Segunda Guerra Mundial aparece como la condensación traumática de muchas transformaciones que anticiparon el concepto moderno de globalización. Todos los elementos de este proceso –creciente interdependencia económica, desplazamientos masivos de poblaciones, exilio y diáspora, transferencia tecnológica y científica, hibridez cultural entre naciones y continentes– se desarrollaron y aceleraron a través del prisma de la guerra.
Cuando miles de académicos europeos perseguidos emigraron a eeuu (según muchos historiadores, este fenómeno representó un éxodo cultural y científico de una orilla a otra del océano Atlántico) y millones de soldados norteamericanos, asiáticos, africanos y australianos combatían en Europa, súbitamente surgió y se hizo visible una nueva percepción del planeta, una nueva imaginación y un nuevo paisaje mental.
La Segunda Guerra Mundial también fue un potente catalizador de la investigación científica y la ciencia aplicada. Durante el conflicto, la distinción entre ciencia e ingeniería, entre ciencia como conocimiento y tecnología como dominación de la naturaleza, los objetos y los seres humanos, se convirtió en un límite cada vez más poroso.
La guerra engendró a una nueva elite tecnocrática, que abarcaba a responsables políticos y militares, ingenieros, dirigentes industriales, inventores de sistemas (computadoras, láseres, radares, equipos aeronáuticos y misiles), así como a una gran cantidad de investigadores (físicos, matemáticos, biólogos, economistas, geógrafos, etc.) formados en universidades europeas y estadounidenses. Según Dominique Pestre, la guerra les ofreció oportunidades casi inagotables para inventar y crear sin ningún tipo de restricción económica, y se generó así una ilusión sostenida sobre el poder ilimitado de la ciencia.
En otras palabras, la guerra promovió la secularización de la ciencia –un descenso desde su torre de marfil a un mundo profano, donde se tornó intrínsecamente técnica y práctica–, que encontró su ilustración emblemática en la fabricación (y el uso) de la bomba atómica.
La guerra aérea ilustra con claridad este cambio tecnológico. Su presencia en la Primera Guerra Mundial exhibió algunas formas primitivas, que se desplegaron principalmente sobre las ciudades fronterizas y ocasionaron un número muy limitado de bajas. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos aéreos significaron una destrucción sistemática y planificada de las sociedades civiles de los países enemigos (Coventry, Dresde, Hamburgo, Tokio e Hiroshima siguen siendo los símbolos de esa desmesura de devastación). Según el filósofo Peter Sloterdijk, la Segunda Guerra Mundial engendró una forma nueva y eminentemente moderna de “atmoterrorismo”: el objetivo del bombardeo aéreo no era solo el ejército enemigo, sino también su sociedad civil, cuyo hábitat natural (en el sentido biológico de la palabra) debía ser destruido7. Los avances tecnológicos específicos experimentados durante las décadas de posguerra no cambiaron esta concepción; simplemente la perfeccionaron hasta llegar a la reciente invención de los drones, que parecen hacer realidad el sueño de una contienda bélica sin bajas humanas (en el bando agresor).
Intelectuales
El “embrutecimiento” de las sociedades europeas afectó profundamente a la cultura en su conjunto, desde los niños de las escuelas primarias hasta las elites intelectuales. Durante la Guerra Civil española, la lucha contra el fascismo dio una nueva forma a todas las herramientas pedagógicas: los textos escolares adoptaron una orientación política (por ejemplo, la “Cartilla aritmética antifascista”, que usaba balas para enseñar a hacer cuentas). Según George Orwell, en la década de 1930 la política europea irrumpió en la cultura. Los escritores ya no podían encerrarse en un universo de valores estéticos, a resguardo de los conflictos que laceraban a la sociedad. Fue la edad de oro del compromiso intelectual.
En este contexto, la Guerra Civil española adquiere una enorme dimensión simbólica al trazar nuevas divisiones y clarificar las actitudes políticas. El triángulo entre liberalismo, comunismo y fascismo, que había polarizado la escena política tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, parece ser reemplazado por una confrontación única entre fascismo y antifascismo.
Este antagonismo político deviene militar y genera una profunda metamorfosis en el campo de la cultura: el intelectual deja de ser un personaje de escritorio y se transforma en un soldado. El “intelectual” ya no es el de la época del caso Dreyfus, cuando encarnaba la defensa de valores universales como igualdad y justicia. Ahora se convierte en un combatiente dentro de un contexto de guerra. Entre sus herramientas no solo están los lápices y las máquinas de escribir, sino también las armas. Los intelectuales del siglo xx han definido su papel y legitimidad según su apoyo o denuncia a guerras y revoluciones.
Por supuesto que se podrían hacer consideraciones similares con respecto a América Latina tanto en la década de 1930 (cuando el antifascismo era concebido como una lucha contra todo tipo de dominio “neocolonial”) como en la de 1960 (cuando la Revolución Cubana produjo una división duradera y una ola de radicalización política entre los intelectuales del continente).
Eric Hobsbawm escribió que el nacionalsocialismo no logró prevalecer debido al persistente legado de la Ilustración. Las fuerzas del Eje –que habían proclamado claramente su deseo de erradicar la idea universal de humanidad– fueron derrotadas por una coalición entre el liberalismo y el comunismo, los herederos de la Ilustración en el siglo xx. Sin embargo, este conflicto no se reducía a un choque titánico entre la Ilustración y la anti-Ilustración; también revelaba las antinomias de la modernidad cuando –al decir de Benjamin– el racionalismo instrumental era incapaz de usar el progreso técnico como una “llave para la felicidad” y lo transformaba, en cambio, en un “fetiche del hundimiento”8.
La Primera Guerra Mundial había revelado la modernidad como desnaturalización de la violencia, una violencia confiscada y monopolizada por un aparato mecánico anónimo; la Segunda Guerra llevó a muchas corrientes del pensamiento crítico a reconocer que existía un vínculo entre la modernidad técnica y la deshumanización del planeta. De pronto, la famosa “jaula de hierro” descripta por Max Weber como el destino del racionalismo occidental parecía adoptar una forma concreta y espantosa. En agosto de 1945, inmediatamente después del bombardeo de Hiroshima, Albert Camus escribió que la ciencia se había convertido en un “crimen organizado” y que en el futuro el mundo debería elegir entre “el suicidio colectivo o la utilización inteligente de las conquistas científicas”9.
Paisajes mentales
Hace unas semanas tuve la oportunidad de admirar por segunda vez un maravilloso mural de Diego Rivera en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Fue pintado en 1934 y se denomina El hombre controlador del universo, aunque también se lo conoce como Hombre en la encrucijada. Ambos títulos son absolutamente pertinentes, pero además se lo podría llamar La era de la guerra civil internacional. La composición está dominada por una hélice central gigantesca, que simboliza el siglo xx como era de la tecnología. Sería un mundo de máquinas, y los seres humanos debían elegir –al decir de Benjamin– entre transformarlo en una “llave para la felicidad” o en un “fetiche del hundimiento”. Listas para la batalla final, dos fuerzas sociales y políticas opuestas encarnan este dilema: por un lado, los ejércitos fascistas con fusiles, bayonetas, lanzallamas y armas químicas; por el otro, los ejércitos proletarios de la revolución con sus banderas rojas. En la parte de abajo, la naturaleza aparece amenazada. La ciencia y la cultura se involucran en este conflicto titánico entre progreso y fascismo. En mi opinión, tal vez por su suntuosa ingenuidad, este mural representa a la perfección el paisaje mental del siglo xx y el marco donde se inscribió su violencia.
Este artículo se basa en la conferencia “New Approaches to Violence in Latin American History”, Universidad de Columbia / New School for Social Research, Nueva York, 13 de mayo de 2016.
Traducción del inglés de Mariano Grynszpan.
Referencia bibliográficas:
1. Cit. en Modris Eksteins: Rites of Spring: The Great War and the Birth of the Modern Age, Bantam, Londres, 1989, p. 94.
2. E. Jünger: The Paris Diaries, Farrar, Straus & Giroux, Nueva York, 1992.
3. F. Finchelstein: Ideología, violencia y sacralidad en Argentina y en Italia, 1919-1945, FCE, Buenos Aires, 2010.
4. V. Garrard-Burnett y Ronald Flores: Terror en la tierra del Espíritu Santo. Guatemala bajo el general Efraín Ríos Montt, 1982-1983, Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Ciudad de Guatemala, 2013.
5. C. Schmitt: Teoría del partisano. Comentario sobre la noción de lo político, Prometeo, Buenos Aires, 2017.
6. N. Elias: El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas [1939], fce, Madrid, 1987.
7. P. Sloterdijk: Temblores de aire, Pre-Textos, Valencia, 2003.
8. W. Benjamin: “Teorías del fascismo alemán” en Estética y política, Las Cuarenta, Buenos Aires, 2009.
9. A. Camus: “Combat, 8 August 1945” en Writings 1944-1947, Princeton up, Princeton, 2006, p. 326.
